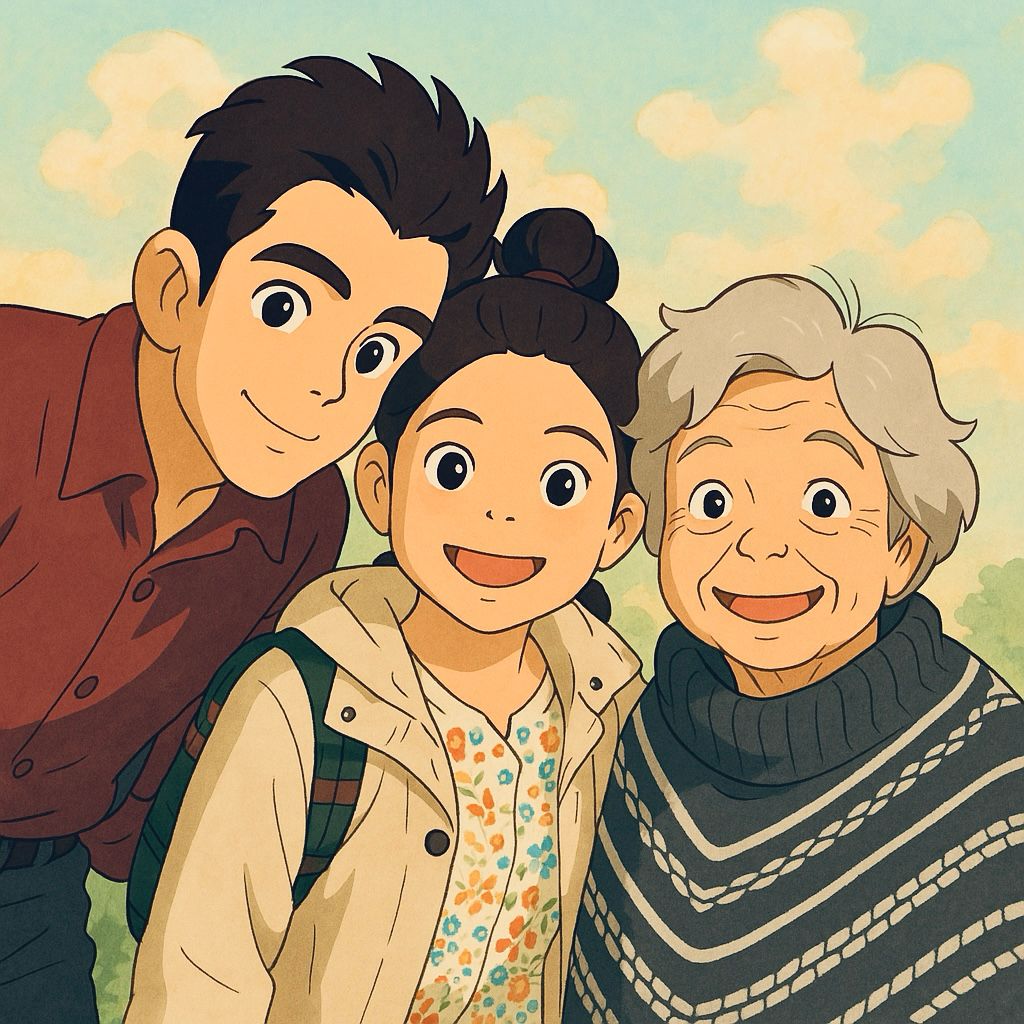“La inteligencia artificial (IA) depende del agua, y las personas también”, aseguró en diciembre del año pasado Mustafa Suleyman, CEO de la división de IA de Microsoft. La frase venía acompañada de una noticia: la multinacional tecnológica tendrá centros de datos que no requieren del agua para su enfriamiento.
Según anunciaron, el nuevo diseño de estos espacios tendrá un enfoque que permitirá la refrigeración a partir de los chips, lo que evitará el uso de más de 125 millones de litros de agua al año por cada centro de datos instalado. Teniendo en cuenta que la empresa es dueña de al menos 300 centros de este tipo, distribuidos en todo el mundo, cada año, solo en su operación, estaría consumiendo 37.500 millones de litros de agua, una cifra equivalente al consumo total del departamento de Santander durante aproximadamente seis meses.
Lo centros de datos requieren de grandes cantidades de agua y energía para funcionar. Foto:Microsoft
En un escenario global donde el acceso al agua se vuelve cada vez más complejo —una realidad que vive actualmente Bogotá, que ya lleva casi un año bajo racionamiento—, el aumento del uso de agua en centros de datos y la popularización de la inteligencia artificial ponen aún más en el núcleo del debate la importancia de usar adecuadamente los recursos y ser más eficientes. Esto es especialmente relevante en industrias como la tecnológica, que, aunque suelen percibirse como “verdes” por naturaleza, aún enfrentan grandes desafíos en cuanto a sostenibilidad.
Agua y energía
La ecuación es sencilla: el agua es la forma más barata y eficiente de enfriar las grandes torres de datos que componen los centros donde se aloja el hardware necesario para el funcionamiento de estas tecnologías. Y es que, aunque hablemos de “computación en la nube”, no se trata de un sitio etéreo, sino de miles de metros cuadrados repletos de computadores, chips y CPUs donde llegan los datos para ser procesados o almacenados.
Según explica Santiago Toledo-Cortés, director de la Maestría en Analítica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, el problema va más allá del consumo de agua que requieren estos centros para su funcionamiento: se relaciona también con el uso que se le está dando a los modelos de lenguaje de inteligencia artificial.
Es decir, para el académico no es lo mismo utilizar herramientas como ChatGPT, Copilot, Midjourney, Stable o DALL·E (por mencionar solo algunas de las que existen actualmente en el mercado) con el objetivo de facilitar tareas, ser más eficiente en el desarrollo de proyectos o resolver problemas de forma rápida, que usarlas simplemente con fines de entretenimiento, malgastando recursos de manera innecesaria.
Por ejemplo, la reciente popularización de imágenes generadas por ChatGPT o Grok que imitan la identidad gráfica del Studio Ghibli evidencia “una falta de cultura digital”, explica Toledo-Cortés. De hecho, una investigación reciente de la Universidad de California, Riverside, indica que generar una sola imagen con inteligencia artificial puede consumir entre 2 y 4 litros de agua, utilizados en el enfriamiento de los servidores.
ChatGPT es uno de los modelos deinteligencia artificial generativa más usados en el mundo. Foto:iStock.
“En Colombia también existen centros de datos. Cerca de Bogotá, en Siberia, hay varios. Pero pongamos ese consumo en contexto: por cada kilovatio-hora (kWh) consumido por un centro de datos, se requieren dos litros de agua para enfriamiento. Uno de estos centros puede consumir hasta 100.000 kWh diarios, lo que implicaría un uso de 200.000 litros de agua al día. Esa cantidad sería suficiente para que 1.000 personas se duchen durante cinco minutos cada una. El problema es que, como todos estamos involucrados en el uso de estas tecnologías, se convierte en un tema de cultura general”, asegura el experto.
Y aunque el agua es la mayor de las preocupaciones, por el riesgo que existe de que su acceso se vuelva cada vez más precario en ciertas regiones del mundo, la energía es también otro de los problemas. Según cálculos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), solamente las necesidades energéticas de los centros de datos en Norteamérica aumentaron de 2.688 megavatios a finales de 2022 a 5.341 megavatios a finales de 2023, en parte debido a las demandas de la IA generativa.
A escala mundial, el consumo eléctrico de los centros de datos ascendió a 460 teravatios en 2022. Esto los convirtió en el undécimo mayor consumidor de electricidad del mundo, entre Francia (463 teravatios) y Arabia Saudita (371 teravatios), según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). Se espera que para 2026, el consumo de electricidad de los centros de datos se acerque a los 1.050 teravatios (lo que llevaría a los centros de datos al quinto lugar en la lista mundial, entre Japón y Rusia).
Los centros de datos son edificios con el hardware que soporta la nube. Algunos abarcan hectáreas. Foto:Microsoft
Además, aunque en Colombia la generación eléctrica proviene en gran medida de embalses, en gran parte del mundo no es así. La matriz energética global se basa principalmente en la quema de combustibles fósiles, como el carbón, para la producción de energía, lo que agrava aún más la situación si se considera que este proceso genera emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con el MIT, se estima que una consulta a ChatGPT consume aproximadamente cinco veces más electricidad que una búsqueda convencional en internet.
En ese sentido, según detalla Rafael Alberto Méndez-Romero, decano de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario, hoy las redes sociales están plagadas de imágenes virales que le costaron al planeta, cada una, entre 2 y 4 litros de agua, básicamente lo que debería tomar en promedio una persona por día, sumado a miles de megavatios de energía, algunos producidos a partir de la quema de carbón.
“Cada imagen viral podría equivaler al gasto de hasta ocho botellas de agua. En un contexto de crisis climática y desigualdad en el acceso a recursos naturales, esta realidad no puede ser ignorada”, advierte Méndez-Romero.
Actualmente Bogotá sufre por la falta de agua en sus embalses. Foto:MAURICIO MORENO
No es solo la IA…
Pero este no es un problema nuevo. Si bien es cierto que, según los cálculos, el uso de modelos de inteligencia artificial generativa incrementa entre cinco y ocho veces el consumo de recursos, los centros de datos ya ejercían presión a nivel global en términos de energía y agua desde mucho antes.
En 2022, Microsoft aumentó su consumo de agua en un 34 por ciento con respecto a 2021; en el caso de Google, el incremento fue del 21 por ciento. En ese momento, ninguna de las dos compañías había lanzado sus modelos de inteligencia artificial generativa (Microsoft Bing Chat y Google Bard), que llegaron hasta el primer trimestre de 2023 (hoy se llaman Microsoft Copilot y Gemini, respectivamente). En general, el consumo de recursos es un problema estructural de la industria tecnológica, que algunos grandes actores, como Microsoft, intentan resolver.
Sin embargo, para expertos como Santiago Toledo-Cortés, si no hay un interés político real por enfrentar esta realidad, las empresas seguirán eligiendo la ruta de la eficiencia económica, que suele ser también la de menor costo: es decir, continuar malgastando agua mientras llegan tecnologías que consuman menos energía y sean más sostenibles.
“No podemos saber si en cinco o diez años existirán tecnologías más eficientes y esto dejará de ser un problema. Si miramos lo que ocurrió con el desarrollo de los automóviles, pasó bastante tiempo desde que empezamos a producirlos hasta que nos dimos cuenta del impacto ambiental que generaban. Lo positivo es que ahora somos conscientes de que estas tecnologías tienen un alto potencial contaminante. Sin embargo, si reviso la historia, lo que suele ocurrir es que para que se tomen decisiones que permitan equilibrar estos impactos, algo debe pasar desde el gobierno. Y los gobiernos, tristemente, son altamente eficientes en ser ineficientes en términos de políticas medioambientales. Mientras haya líderes como Donald Trump tomando decisiones en esa línea, ese cambio simplemente no va a suceder”, advierte Toledo-Cortés.
¿Y la propiedad intelectual?
Pero más allá del debate ambiental, la discusión ética alrededor de estas tecnologías es otra de las discusiones que han surgido. Y es que en el mundo de la IA los datos son gratuitos y utilizables sin importar de donde provengan, porque siguen siendo información y estos programas son máquinas que se nutren a partir de ello.
En palabras sencillas, la IA puede usar una noticia exclusiva de un medio de comunicación, un capítulo entero de un libro de Gabriel García Márquez, una estrofa de una canción de Shakira o un estilo de animación como el de Studio Ghibli para darle una respuesta a una persona, pues, al final, lo que está usando son datos que matemáticamente se utilizan para generar una respuesta.
Ante ello, según advierte el profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería Universidad Javeriana, Jorge Andrés Alvarado, el problema es que hoy, como pasa con muchos otros temas en el ámbito tecnológico, no existen marcos normativos que sean claros a nivel internacional para establecer quién tiene los derechos de autor en la reacción de una obra que está siendo generada por códigos dentro de un computador y no por una persona.
“Ahí hay varios ejemplos importantes. Uno de ellos es que en general los estilos no se pueden registrar o patentar, por lo menos en Estados Unidos. Y el estilo de Studio Ghibli, que es el que todo el mundo está usando en estos días, no puede entrar como parte de la marca del estudio”, destaca Alvarado.
En la primera de semana disponible, esta funcionalidad tuvo más de 130 millones de usuarios. Foto:generada con IA
Con dicho análisis coincide Danilo Romero, abogado y socio de la firma estadounidense Holland & Knight, quien advierte que las grandes empresas de inteligencia artificial no necesariamente están violando derechos de autor al generar obras que emulan estilos artísticos reconocidos. Explica que la legislación en esta materia protege únicamente las creaciones originales derivadas del ingenio humano, y no los estilos o ideas abstractas, sino la forma concreta en la que una obra es expresada. Es decir, como estas obras son creadas por un computador y se basan en estilos, no en ideas propias protegidas, no se estaría infringiendo ninguna norma.
“Si las obras generadas por IA fueran protegidas por derechos de autor, esto cambiaría el propósito del sistema legal, ya que el derecho de autor está destinado a fomentar la creatividad humana. Uno de los principales retos que la inteligencia artificial plantea en el ámbito de la propiedad intelectual es la autoría. A medida que la IA se vuelve más avanzada y capaz de generar contenido como música, arte y literatura, surge la pregunta de quién debe ser reconocido como el autor de estas obras: el ser humano que diseñó el algoritmo de la IA o la propia máquina que creó el contenido”, agrega Romero.
Por ahora, mientras todo el mundo se vuelca hacia la inteligencia artificial y las grandes compañías observan en ella el negocio del futuro, aún no son claras las soluciones que se puedan generar para los tres problemas claves de la IA: el agua, la energía y la autoría de los datos que utiliza para responder.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros