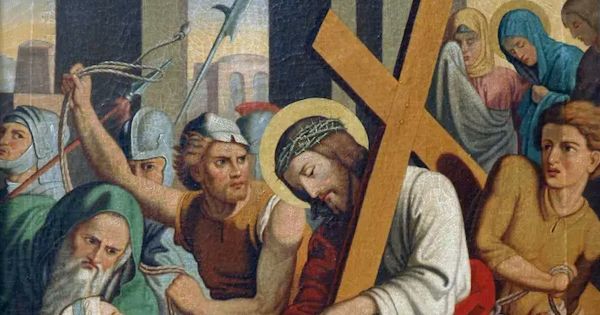Por los intereses casi asfixiantes del mercado global a su alrededor o simplemente porque cualquier Inteligencia Artificial (IA) se autoproclama capaz de producirlo, la pregunta acerca de qué es aún capaz de decir el arte adquiere nuevas capas de sentido. Cumplido el primer cuarto del siglo XXI, no faltan toda clase de hipótesis al respecto. Pero no todas son tan agudas como las que el historiador italiano Carlo Ginzburg (Turín, 1939) compone en los ensayos de Una historia sin final, ni tampoco discuten a fondo el estado actual de la cuestión como lo hace el filósofo chino Yuk Hui (Hong Kong, 1982) en Arte y cosmotécnica. Aunque se trate de autores con senderos intelectuales, lenguajes y edades muy distintas, el hecho de que coincidan en una interrogación acerca del arte es significativo. Pero ¿de qué manera los territorios explorados por Ginzburg podrían complementarse con los explorados por Hui?
A través de nueve ensayos recopilados en textos y conferencias de los últimos años, Una historia sin final ubica a Ginzburg en su papel de meticuloso “lector” de obras de arte. Tal como ha trabajado antes en ensayos imprescindibles como Mitos, emblemas e indicios (1986), lo que se retoma esta vez en el capítulo “Pequeñas diferencias”, por ejemplo, es el significado de “leer imágenes”, expresión que sugiere la problemática cuestión de que las imágenes son textos, o bien que son comparables a textos. Frente a esa discusión, Ginzburg tomará una posición no menos problemática: nuestra relación con las imágenes, señala, “implica necesariamente, de uno u otro modo, una mediación verbal”.
Las sutiles disquisiciones de Ginzburg a partir de las querellas bibliográficas entre Benedetto Croce y Roberto Longhi abordan desde la perspectiva estética asuntos variados como la naturaleza epistemológica de la traducción o el papel del crítico. Sin embargo, cuando la discusión se aproxima a la relación siempre conflictiva entre lo que el arte expresa y la materialidad de su forma concreta, reaparecen cuestiones mucho más contemporáneas. Al fin y al cabo, ¿lo que Ginzburg llama “ékphrasis”, esto es, “el género retórico basado en la descripción de obras de arte reales o imaginarias”, no funciona hoy como una de las principales “líneas de comando” para la generación automática de imágenes reales o imaginarias, a veces devenidas también arte?
Solo es necesario observar nuestros entornos digitales cotidianos, cuando no cada vez más salas de museo, para notar que “las palabras de la descripción de las imágenes”, las mismas que antes separaban lo artístico de la imagen en sí misma de la reflexión lingüística originada a partir de esa imagen, hoy son capaces de fusionarse en un continuo tan caprichoso como cerrado a cualquier apelación crítica. ¿No es esto acaso lo que propone la popularizada generación de imágenes a través de la Inteligencia Artificial? Pero “¿es lícito agregar que se trata de una traducción?”, vuelve a preguntar Ginzburg, apuntando al problema de las adecuaciones y las inadecuaciones (estéticas, y por lo tanto políticas, sociales y económicas) entre el lenguaje que la dicta y la imagen que nos muestra un determinado mundo. En este punto, pero desde otra área de su especialidad, la de los indicios secretos escondidos en los cuadros mal atribuidos o falsificados, Ginzburg recordará, otra vez a partir de Croce, que la huella del falsificador siempre se esconde en aquello que delata a su propia época (lo cual significa: a sus propios conflictos), y eso es lo que lo desenmascara.
En “Textos, imágenes y asombros. A hombros de Walter Benjamin”, ensayo que cierra Una historia sin fin y en el que se analizan las muchas similitudes entre el transitado texto de Benjamin sobre la obra de arte y la reproducción técnica, escrito en 1935, y un artículo previo del francés Léon de Laborde publicado en 1856, la cuestión toma un cauce más directo. Según Laborde, si la masificación del arte implica su “vulgarización”, pero esa “vulgarización” no es peyorativa sino que, por el contrario, contribuye a “la larga trayectoria histórica hacia la democracia, que se vuelve posible por el progreso tecnológico”, ¿qué instancia de la democracia se coloca en juego en una realidad compuesta de imágenes manipuladas por la IA, dictadas por los intereses de las facciones más poderosas?
En su original esfuerzo por continuar los pasos de Martin Heidegger, en Arte y cosmotécnica Yuk Hui reubica, por su lado, una parte de este problema desde una pregunta que continúa la ya esbozada en libros como Recursividad y contingencia. Considerada entonces la apertura de la filosofía a la técnica, ¿cuál es su relación con la cuestión del arte? ¿Y por qué podría ocurrir que “observar la técnica desde la perspectiva del arte nos revele algo extraordinario”?
Lo que Hui propone a partir de esta pregunta traza en buena parte de Arte y cosmotécnica un análisis particular del arte pictórico chino, pero desde una perspectiva occidental nos devuelve a la discusión sobre la creación artística genuina en oposición al ocaso del pensamiento en un mundo tecnificado. Por lo tanto, ¿qué tipo de arte podría rehabilitar, tras el fin de la filosofía anunciado por Heidegger, el camino hacia un nuevo pensar que escape del mundo tecnológico que nos emplaza con el mandato único de la producción? A partir de “El origen de la obra de arte”, la célebre conferencia que el autor de Ser y tiempo dictó en 1935, Hui repasa los significados y los conflictos entre términos de origen griego como “técnica”, “arte” y “verdad”, subrayando el sentido heideggeriano de un arte verdadero en la medida en que sea capaz de preservar lo que es genuino y dar así asilo a lo bello.
Ahora bien, este “salto” hacia lo originario, hacia lo que los antiguos griegos practicaban antes de que las “huellas falsificadoras” de la metafísica de la técnica y sus prioridades mundializadas ocultaran las vías hacia la verdad, ¿no debería darse mediante la recomposición de un pensamiento “diversificado” y atento a las cosmologías de cada sociedad? En medio de las discusiones sobre la hipotética apropiación absoluta del arte por parte de la Inteligencia Artificial, esta es la manera en que Hui vuelve a su concepto de “cosmotécnica”; en esta ocasión, bajo las coordenadas de una época en que la automatización y la estética computacional despliegan disputas de poder ante las que, como nos recuerda Ginzburg, “leer imágenes” se vuelve fundamental. Entre la lectura de estos dos pensadores, el arte enfrenta su dilema: preservarse o reinventarse.
Una historia sin final
Por Carlo Ginzburg
Ampersand. Traducción: Marcela Croce
352 páginas, $ 29.900
Arte y cosmotécnica
Por Yuk Hui
Caja Negra. Traducción: M. Gonnet
341 páginas, $ 29.500
Conforme a los criterios de