-
ESPN
20 de ene, 2025, 10:05 ET
Regresa la Champions League con la penúltima jornada de la Fase Liga, conoce aquí las probables alineaciones para cada duelo.
Este martes arranca la jornada 7 de la UEFA Champions League, la penúltima fecha de la Fase de Liga y en donde Real Madrid y Manchester City están en riesgo de salir de la zona de playoffs y de aspirar a la siguiente ronda.
Aquí podrás revisar la lista de lesionados, posibles ausencias y las probables alineaciones de cada equipo de cara a la jornada 7.

 AS Monaco v Aston Villa
AS Monaco v Aston Villa
Stade Louis-II, Monaco, France
Martes, 12:45 p.m. ET / 9:45 a.m. PT
Últimas noticias de AS Monaco
Alineación Prevista
P Radoslaw Majecki
LI Caio Henrique | CD Thilo Kehrer | CD Mohammed Salisu | LD Vanderson
VD Lamine Camara | VD Denis Zakaria
EI Eliesse Ben Seghir | VO Aleksandr Golovin | ER Maghnes Akliouche
D Breel Embolo
Lesiones y suspensiones:
Folarin Balogun, F, hombro, DESCARTADO, regreso estimado 2/03
Krépin Diatta, F/M, no revelado, DESCARTADO, regreso estimado 21/01
George Ilenikhena, F, ingle, DESCARTADO, regreso estimado 21/01
Wilfried Singo, M/D, espalda, DESCARTADO, regreso estimado 21/01
Denis Zakaria, M, enfermedad, DESCARTADO, regreso estimado 21/01
Últimas noticias de Aston Villa
Alineación Prevista
P Emiliano Martínez
LI Lucas Digne | CD Ezri Konsa | CD Tyrone Mings | LD Matty Cash
VD Youri Tielemans | VD Boubacar Kamara
EI Jacob Ramsey | VO Morgan Rogers | ER Leon Bailey
D Jhon Jader Duran
Lesiones y suspensiones:
Ross Barkley, M, pantorrilla, DESCARTADO, regreso estimado 29/01
John McGinn, M, tendón de la corva, DESCARTADO, regreso estimado 29/01
Amadou Onana, M, tendón de la corva, DESCARTADO, regreso estimado 26/01
Diego Carlos, D, pie, DESCARTADO, regreso estimado 26/01
Pau Torres, D, pie, DESCARTADO, regreso estimado 15/03

 Atalanta v SK Sturm Graz
Atalanta v SK Sturm Graz
Gewiss Stadium, Bergamo, Italy
Martes, 12:45 p.m. ET / 9:45 a.m. PT
Últimas noticias de Atalanta
Alineación Prevista
P Marco Carnesecchi
CD Berat Djimsiti | CD Isak Hien | CD Sead Kolasinac
VI Matteo Ruggeri | VC Ederson | VC Marten de Roon | VD Raoul Bellanova
VO Charles De Ketelaere | VO Ademola Lookman
D Mateo Retegui
Lesiones y suspensiones:
Juan Cuadrado, M/D, muslo, EN DUDA
Odilon Kossounou, D, muslo, DESCARTADO, regreso estimado 27/04
Gianluca Scamacca, F, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 30/03
Últimas noticias de SK Sturm Graz
Alineación Prevista
P Daniil Khudyakov
LI Dimitri Lavalee | CD Niklas Geyrhofer | CD Gregory Wüthrich | LD Max Johnston
VD Jon Gorenc Stankovic
VI Malick Yalcouyé | VD Tochi Chukwuani
VO Otar Kiteishvili
Lesiones y suspensiones:
Alexandar Borkovic, D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/02
Martin Kern, M, tobillo, DESCARTADO, regreso estimado 29/01
Manprit Sarkaria, F, no relacionado a lesión, DESCARTADO, regreso estimado 1/02
Kjell Scherpen, G, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 21/01

 Atlético Madrid v Bayer Leverkusen
Atlético Madrid v Bayer Leverkusen
Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain
Martes, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de Atlético Madrid
Alineación Prevista
P Jan Oblak
LI Javi Galán | CD Robin Le Normand | CD Clément Lenglet | LD Nahuel Molina
VI Conor Gallagher | VC Pablo Barrios | VC Rodrigo De Paul | VD Giuliano Simeone
D Julián Álvarez | D Antoine Griezmann
Lesiones y suspensiones:
José María Giménez, D, lesión de tejidos blandos, DESCARTADO, regreso estimado 21/01
Rodrigo Riquelme, M/D, enfermedad, DESCARTADO, regreso estimado 21/01
Alexander Sorloth, F, no revelado, DESCARTADO, regreso estimado 21/01
Últimas noticias de Bayer Leverkusen
Alineación Prevista
P Matej Kovar
CD Piero Hincapié | CD Edmond Tapsoba | CD Nordi Mukiele
VI Alejandro Grimaldo | VC Aleix García | VC Granit Xhaka | VD Jeremie Frimpong
VO Florian Wirtz | VO Jonas Hofmann
D Patrik Schick
Lesiones y suspensiones:
Amine Adli, F/M, tobillo, DESCARTADO, regreso estimado 8/02
Jeanuël Belocian, D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/09
Victor Boniface, F, muslo, DESCARTADO, regreso estimado 29/01
Martin Terrier, F/M, pierna, DESCARTADO, regreso estimado 21/01

 Benfica v Barcelona
Benfica v Barcelona
Estádio da Luz, Lisbon, Portugal
Martes, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de Benfica
Alineación Prevista
P Anatoliy Trubin
LI Alvaro Carreras | CD Tomás Araújo | CD Nicolás Otamendi | LD Alexander Bah
VC Orkun Kökçü | VC Florentino Luis | VC Fredrik Aursnes
DE Muhammed Kerem Akturkoglu | D Vangelis Pavlidis | DL Ángel Di María
Lesiones y suspensiones:
Tiago Gouveia, F, rodilla, EN DUDA
Gianluca Prestianni, F/M, pulgar, EN DUDA
Renato Sanches, F/M, muslo, DESCARTADO, regreso estimado 23/02
Últimas noticias de Barcelona
Alineación Prevista
P Iñaki Peña
LI Alejandro Balde | CD Eric García | CD Pau Cubarsí | LD Jules Koundé
VD Marc Casadó | VD Pedri
EI Raphinha | VO Gavi | ER Lamine Yamal
D Robert Lewandowski
Lesiones y suspensiones:
Marc Bernal, M/D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/09
Iñigo Martínez, D, tendón de la corva, DESCARTADO, regreso estimado 16/02
Dani Olmo, F/M, pantorrilla, DESCARTADO, regreso estimado 26/01
Marc-André ter Stegen, G, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 6/04

 Bologna v Borussia Dortmund
Bologna v Borussia Dortmund
Renato Dall’Ara, Bologna, Italy
Martes, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de Bologna
Alineación Prevista
P Lukasz Skorupski
LI Charalampos Lykogiannis | CD Sam Beukema | CD Jhon Lucumí | LD Stefan Posch
VD Nikola Moro | VD Tommaso Pobega
EI Dan Ndoye | VO Giovanni Fabbian | ER Riccardo Orsolini
D Santiago Castro
Lesiones y suspensiones:
Michel Aebischer, M, muslo, DESCARTADO, regreso estimado 25/01
Nicolò Cambiaghi, F/M, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 25/01
Oussama El Azzouzi, M, espalda, DESCARTADO, regreso estimado 25/01
Últimas noticias de Borussia Dortmund
Alineación Prevista
P Gregor Kobel
LI Almugera Kabar | CD Waldemar Anton | CD Nico Schlotterbeck | LD Julian Ryerson
VD Emre Can
VI Jamie Gittens | VC Julian Brandt | VC Marcel Sabitzer | VD Julien Duranville
D Serhou Guirassy
Lesiones y suspensiones:
Ramy Bensebaini, D, suspensión, fecha de regreso 25/01
Filippo Mané, D, enfermedad, DESCARTADO, regreso estimado 21/01
Niklas Süle, D, no revelado, DESCARTADO, regreso estimado 1/02

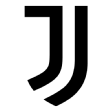 Club Brugge v Juventus
Club Brugge v Juventus
Jan Breydelstadion, Brugge, Belgium
Martes, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de Club Brugge
Alineación Prevista
P Simon Mignolet
LI Maxim De Cuyper | CD Brandon Mechele | CD Joel Ordóñez | LD Kyriani Sabbe
VD Ardon Jashari | VD Raphael Onyedika
EI Christos Tzolis | VO Hans Vanaken | ER Chemsdine Talbi
D Ferran Jutglà
Lesiones y suspensiones:
Joaquin Seys, M/D, tendón de la corva, EN DUDA
Últimas noticias de Juventus
Alineación Prevista
P Michele Di Gregorio
LI Andrea Cambiaso | CD Federico Gatti | CD Pierre Kalulu | LD Nicolò Savona
VD Manuel Locatelli | VD Khephren Thuram
EI Nicolas Gonzalez | VO Teun Koopmeiners | ER Kenan Yildiz
D Dusan Vlahovic
Lesiones y suspensiones:
Gleison Bremer, D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 4/05
Juan Cabal , D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 14/06
Francisco Conceição, F/M, muslo, EN DUDA
Danilo, D, no relacionado a lesión, DESCARTADO, regreso estimado 29/01
Weston McKennie, M/D, muslo, EN DUDA
Arkadiusz Milik, F, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 25/01
Kenan Yildiz, F/M, muslo, EN DUDA

 Liverpool v Lille
Liverpool v Lille
Anfield, Liverpool, England
Martes, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de Liverpool
Alineación Prevista
P Alisson Becker
LI Andrew Robertson | CD Ibrahima Konaté | CD Virgil van Dijk | LD Trent Alexander-Arnold
VD Ryan Gravenberch | VD Alexis Mac Allister
EI Cody Gakpo | VO Curtis Jones | ER Mohamed Salah
Lesiones y suspensiones:
Joe Gomez, D, tendón de la corva, DESCARTADO, regreso estimado 25/01
Diogo Jota, F, no revelado, DESCARTADO, regreso estimado 21/01
Últimas noticias de Lille
Alineación Prevista
P Lucas Chevalier
LI Ismaily | CD Alexsandro | CD Bafodé Diakité | LD Aïssa Mandi
VD Benjamin André | VD Ngal’ayel Mukau
EI Hakon Haraldsson | VO Rémy Cabella | ER Mitchel Bakker
Lesiones y suspensiones:
Nabil Bentaleb, M, enfermedad, DESCARTADO, regreso estimado 21/01
Tiago Santos, M/D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/07
Matias Fernandez-Pardo, F/M, tobillo, DESCARTADO, regreso estimado 23/02
Ethan Mbappé, M, cuadriceps, DESCARTADO, regreso estimado 21/01
Samuel Umtiti, D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 29/01
Edon Zhegrova, F/M, ingle, DESCARTADO, regreso estimado 21/01

 Red Star Belgrade v PSV Eindhoven
Red Star Belgrade v PSV Eindhoven
Rajko Mitic Stadium, Belgrade, Serbia
Martes, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de Red Star Belgrade
Alineación Prevista
P Omri Glazer
LI Seol Young-Woo | CD Nasser Djiga | CD Uros Spajic | LD Ognjen Mimovic
VD Timi Elsnik | VD Rade Krunic
EI Felicio Milson | VO Andrija Maksimovic | ER Silas
Lesiones y suspensiones:
Peter Olayinka, F, tendón de aquiles, DESCARTADO, regreso estimado 21/01
Últimas noticias de PSV Eindhoven
Alineación Prevista
P Walter Benítez
LI Mauro Júnior | CD Olivier Boscagli | CD Ryan Flamingo | LD Richard Ledezma
VD Jerdy Schouten | VD Joey Veerman
EI Noa Lang | VO Guus Til | ER Ivan Perisic
Lesiones y suspensiones:
Isaac Babadi, F, no revelado, DESCARTADO, regreso estimado 1/02
Matteo Dams, D, suspensión, fecha de regreso 29/01
Sergiño Dest, M/D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/02
Couhaib Driouech, F, tobillo, DESCARTADO, regreso estimado 28/02
Adamo Nagalo, D, hombro, EN DUDA
Malik Tillman, M, suspensión, fecha de regreso 29/01

 Slovan Bratislava v VfB Stuttgart
Slovan Bratislava v VfB Stuttgart
Národny Futbalovy Stadión, Bratislava, Slovakia
Martes, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de Slovan Bratislava
Alineación Prevista
P Dominik Takac
CD Guram Kashia | CD Siemen Voet | CD Kenan Bajric
VI Sharani Zuberu | VC Juraj Kucka | VC Kyriakos Savvidis | VD César Blackman
Lesiones y suspensiones:
Tigran Barseghyan, F/M, no revelado, EN DUDA
Matus Vojtko, M/D, lesión de tejidos blandos, EN DUDA
Últimas noticias de VfB Stuttgart
Alineación Prevista
P Alexander Nübel
LI Maximilian Mittelstädt | CD Jeff Chabot | CD Anthony Rouault | LD Josha Vagnoman
VD Atakan Karazor | VD Angelo Stiller
EI Chris Führich | VO Enzo Millot | ER Fabian Rieder
Lesiones y suspensiones:
Justin Diehl, F, tendón de la corva, DESCARTADO, regreso estimado 21/01
Luca Raimund, F/M, muslo, DESCARTADO, regreso estimado 8/03
El Bilal Toure, F, pie, DESCARTADO, regreso estimado 8/03
Dan-Axel Zagadou, D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 29/03

 RB Leipzig v Sporting CP
RB Leipzig v Sporting CP
Red Bull Arena, Leipzig, Germany
Miércoles, 12:45 p.m. ET / 9:45 a.m. PT
Últimas noticias de RB Leipzig
Alineación Prevista
P Péter Gulácsi
CD Lukas Klostermann | CD Willi Orbán | CD Nicolas Seiwald
VI David Raum | VC Kevin Kampl | VC Arthur Vermeeren | VD Ridle Baku
VO Xavi Simons
Lesiones y suspensiones:
Benjamin Henrichs, M/D, tendón de aquiles, DESCARTADO, regreso estimado 1/10
Castello Lukeba, D, muslo, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Assan Ouedraogo, M, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/02
Xaver Schlager, M, no revelado, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
André Silva, F, pantorrilla, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Últimas noticias de Sporting CP
Alineación Prevista
P Franco Israel
CD Ousmane Diomande | CD Eduardo Quaresma | CD Jeremiah St. Juste
VI Maximiliano Araújo | VC Morten Hjulmand | VC Hidemasa Morita | VD Geny Catamo
VO Francisco Trincao | VO Geovany Quenda
Lesiones y suspensiones:
Nuno Santos, F/M, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/05
Goncalo Inacio, D, no revelado, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Hidemasa Morita, M, lesión de tejidos blandos, EN DUDA
Pedro Goncalves, F/M, tendón de la corva, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Eduardo Quaresma, D, no revelado, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Daniel Braganca, M, pantorrilla, DESCARTADO, regreso estimado 22/01

 Shakhtar Donetsk v Brest
Shakhtar Donetsk v Brest
VELTINS-Arena, Gelsenkirchen, Germany
Miércoles, 12:45 p.m. ET / 9:45 a.m. PT
Últimas noticias de Shakhtar Donetsk
Alineación Prevista
P Dmytro Riznyk
LI Irakli Azarovi | CD Valeriy Bondar | CD Mykola Matviyenko | LD Yukhym Konoplia
VD Marlon Gomes
VI Kevin | VC Artem Bondarenko | VC Georgiy Sudakov | VD Oleksandr Zubkov
Lesiones y suspensiones:
Pedrinho, M/D, suspensión, fecha de regreso 29/01
Últimas noticias de Brest
Alineación Prevista
P Marco Bizot
LI Luck Zogbe | CD Brendan Chardonnet | CD Abdoulaye Niakhate Ndiaye | LD Kenny Lala
VC Hugo Magnetti | VC Mahdi Camara | VC Edimilson Fernandes
DE Mama Baldé | D Ludovic Ajorque | DL Romain Del Castillo
Lesiones y suspensiones:
Jordan Amavi, D, tendón de la corva, DESCARTADO, regreso estimado 1/02
Soumaila Coulibaly, D, cadera, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Massadio Haidara, D, pantorrilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/02
Julien Le Cardinal, D, no revelado, DESCARTADO, regreso estimado 26/01
Pierre Lees-Melou, M, parte inferior de la pierna, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Bradley Locko, D, tendón de aquiles, DESCARTADO, regreso estimado 30/03
Jonas Martin, M, desgarro, DESCARTADO, regreso estimado 26/01
Ibrahim Salah, F, no revelado, DESCARTADO, regreso estimado 22/01

 AC Milan v Girona
AC Milan v Girona
Stadio Giuseppe Meazza, Milano, Italy
Miércoles, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de AC Milan
Alineación Prevista
P Mike Maignan
LI Theo Hernández | CD Matteo Gabbia | CD Strahinja Pavlovic | LD Emerson Royal
VC Youssouf Fofana | VC Yunus Musah | VC Tijjani Reijnders
DE Rafael Leão | D Álvaro Morata | DL Alejandro Jimenez
Lesiones y suspensiones:
Samuel Chukwueze, F/M, muslo, DESCARTADO, regreso estimado 29/01
Alessandro Florenzi, M/D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 30/03
Ruben Loftus-Cheek, M, muslo, EN DUDA
Álvaro Morata, F, muslo, EN DUDA
Noah Okafor, F, pantorrilla, DESCARTADO, regreso estimado 26/01
Christian Pulisic, F/M, muslo, EN DUDA
Malick Thiaw, D, muslo, DESCARTADO, regreso estimado 2/02
Fikayo Tomori, D, suspensión, fecha de regreso 26/01
Últimas noticias de Girona
Alineación Prevista
P Paulo Gazzaniga
LI Daley Blind | CD Ladislav Krejcí | CD David López | LD Arnau Martínez
VD Yangel Herrera | VD Iván Martín
EI Miguel Gutiérrez | VO Donny van de Beek | ER Bryan Gil
D Abel Ruiz
Lesiones y suspensiones:
Miguel Gutiérrez, M/D, tobillo, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Bojan Miovski, F, esguince, DESCARTADO, regreso estimado 26/01

 Arsenal v Dinamo Zagreb
Arsenal v Dinamo Zagreb
Emirates Stadium, London, England
Miércoles, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de Arsenal
Alineación Prevista
P David Raya
LI Myles Lewis-Skelly | CD Gabriel Magalhaes | CD Jurriën Timber | LD Thomas Partey
VC Martin Ødegaard | VC Jorginho | VC Declan Rice
DE Leandro Trossard | D Kai Havertz | DL Gabriel Martinelli
Lesiones y suspensiones:
Riccardo Calafiori, D, lesión de tejidos blandos, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Gabriel Jesus, F, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/10
Ethan Nwaneri, M, tendón de la corva, DESCARTADO, regreso estimado 15/02
Bukayo Saka, F/M, tendón de la corva, DESCARTADO, regreso estimado 8/03
William Saliba, D, tendón de la corva, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Takehiro Tomiyasu, D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 15/02
Ben White, D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 29/01
Últimas noticias de Dinamo Zagreb
Alineación Prevista
P Danijel Zagorac
LI Ronael Pierre-Gabriel | CD Kévin Théophile-Catherine | CD Raúl Torrente | LD Stefan Ristovski
VD Lukas Kacavenda | VD Marko Rog
EI Marko Pjaca | VO Martin Baturina | ER Dario Spikic
D Sandro Kulenovic
Lesiones y suspensiones:
Arijan Ademi, M, no revelado, EN DUDA
Josip Misic, M, no revelado, EN DUDA
Bruno Petkovic, F, no revelado, EN DUDA
Petar Sucic, M/D, no revelado, EN DUDA

 Celtic v Young Boys
Celtic v Young Boys
Celtic Park, Glasgow, Scotland
Miércoles, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de Celtic
Alineación Prevista
P Kasper Schmeichel
LI Greg Taylor | CD Cameron Carter-Vickers | CD Auston Trusty | LD Alistair Johnston
VC Arne Engels | VC Reo Hatate | VC Callum McGregor
DE Daizen Maeda | D Adam Idah | DL Kyogo Furuhashi
Lesiones y suspensiones:
James Forrest, M, pie, DESCARTADO, regreso estimado 29/01
Daizen Maeda, F, lesión de tejidos blandos, EN DUDA
Últimas noticias de Young Boys
Alineación Prevista
P David von Ballmoos
LI Lewin Blum | CD Loris Benito | CD Sandro Lauper | LD Zachary Athekame
VI Darian Males | VC Lukasz Lakomy | VC Filip Ugrinic | VD Alan Virginius
Lesiones y suspensiones:
Miguel Chaiwa, M, tobillo, DESCARTADO, regreso estimado 29/01
Facinet Conte, F, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/02
Abdu Conté, M/D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Saidy Janko, M/D, lesión de tejidos blandos, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Tanguy Zoukrou, D, cadera, DESCARTADO, regreso estimado 22/01

 Feyenoord Rotterdam v Bayern Munich
Feyenoord Rotterdam v Bayern Munich
Stadion Feijenoord, Rotterdam, Netherlands
Miércoles, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de Feyenoord Rotterdam
Alineación Prevista
P Justin Bijlow
LI Hugo Bueno | CD Dávid Hancko | CD Gernot Trauner | LD Bart Nieuwkoop
VD Quinten Timber | VD Ramiz Zerrouki
VO Antoni Milambo
DE Igor Paixao | D Santiago Giménez | DL Anis Hadj Moussa
Lesiones y suspensiones:
Quilindschy Hartman, D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/02
Hwang In-Beom, M/D, no revelado, EN DUDA
Jordan Lotomba, D, parte inferior de la pierna, DESCARTADO, regreso estimado 1/03
Bart Nieuwkoop, F/M, ingle, EN DUDA
Quinten Timber, M, no revelado, EN DUDA
Ayase Ueda, F, tendón de la corva, EN DUDA
Últimas noticias de Bayern Munich
Alineación Prevista
P Manuel Neuer
LI Alphonso Davies | CD Kim Min-Jae | CD Dayot Upamecano | LD Raphaël Guerreiro
VD Aleksandar Pavlovic | VD Joshua Kimmich
EI Kingsley Coman | VO Jamal Musiala | ER Leroy Sané
D Harry Kane
Lesiones y suspensiones:
Sacha Boey, D, tobillo, DESCARTADO, regreso estimado 29/01
Hiroki Ito, D, pie, DESCARTADO, regreso estimado 23/02
João Palhinha, M, ingle, DESCARTADO, regreso estimado 25/01
Daniel Peretz, G, abdomen, DESCARTADO, regreso estimado 25/01

 Paris Saint-Germain v Manchester City
Paris Saint-Germain v Manchester City
Parc des Princes, Paris, France
Miércoles, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de Paris Saint-Germain
Alineación Prevista
P Gianluigi Donnarumma
LI Nuno Mendes | CD Marquinhos | CD Willian Joel Pacho Tenorio | LD Achraf Hakimi
VC Joao Pedro Goncalves Neves | VC Vitinha | VC Warren Zaïre-Emery
Lesiones y suspensiones:
Marquinhos, D, ingle, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Ousmane Dembélé, F, enfermedad, DESCARTADO, regreso estimado 22/01Ibrahim Mbaye, F/M, tobillo, DESCARTADO, regreso estimado 29/01
Últimas noticias de Manchester City
Alineación Prevista
P Ederson
LI Josko Gvardiol | CD Manuel Akanji | CD Rúben Dias | LD Matheus Nunes
VD Bernardo Silva | VD Mateo Kovacic
EI Savinho | VO Kevin De Bruyne | ER Phil Foden
Lesiones y suspensiones:
Nathan Aké, D, no revelado, EN DUDA
Oscar Bobb, F/M, pierna, DESCARTADO, regreso estimado 25/01
Rodri, M, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/07
John Stones, D, pie, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Kyle Walker, D, no relacionado a lesión, DESCARTADO, regreso estimado 2/02

 Real Madrid v RB Salzburg
Real Madrid v RB Salzburg
Santiago Bernabéu, Madrid, Spain
Miércoles, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de Real Madrid
Alineación Prevista
P Thibaut Courtois
LI Ferland Mendy | CD Antonio Rüdiger | CD Aurélien Tchouaméni | LD Fran García
VD Federico Valverde | VD Luka Modric
EI Vinícius Jr. | VO Jude Bellingham | ER Rodrygo
Lesiones y suspensiones:
Eduardo Camavinga, M, tendón de la corva, DESCARTADO, regreso estimado 25/01
Dani Carvajal, D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/08
Éder Militão, D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 1/08
Aurélien Tchouaméni, M, pierna, EN DUDA
Lucas Vázquez, M/D, suspensión, fecha de regreso 29/01
Últimas noticias de RB Salzburg
Alineación Prevista
P Janis Blaswich
LI Aleksa Terzic | CD Samson Baidoo | CD Amar Dedic | LD Nicolas Capaldo
VD Mads Bidstrup | VD Lucas Gourna-Douath
EI Gaoussou Diakité | VO Oscar Gloukh | ER Moussa Yeo
Lesiones y suspensiones:
Maurits Kjaergaard, M, tobillo, DESCARTADO, regreso estimado 1/03
Karim Konaté, F, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 31/08

 Sparta Prague v Internazionale
Sparta Prague v Internazionale
epet ARENA, Prague, Czechia
Miércoles, 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
Últimas noticias de Sparta Prague
Alineación Prevista
P Peter Vindahl Jensen
CD Filip Panak | CD Asger Sörensen | CD Martin Vitík
VI Matej Rynes | VC Kaan Kairinen | VC Qazim Laçi | VC Lukas Sadilek | VD Tomas Wiesner
Lesiones y suspensiones:
Imanol García de Albéniz, D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 5/04
Lukás Haraslín, F/M, lesión de tejidos blandos, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Angelo Preciado, M/D, rodilla, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Indrit Tuci, F, no revelado, DESCARTADO, regreso estimado 22/01
Últimas noticias de Internazionale
Alineación Prevista
P Josep Martinez
CD Alessandro Bastoni | CD Stefan de Vrij | CD Benjamin Pavard
VI Federico Dimarco | VC Kristjan Asllani | VC Nicolò Barella | VC Henrikh Mkhitaryan | VD Denzel Dumfries
D Lautaro Martínez | D Mehdi Taremi
Lesiones y suspensiones:
Yann Aurel Bisseck, D, muslo, DESCARTADO, regreso estimado 26/01
Hakan Çalhanoglu, M, pantorrilla, DESCARTADO, regreso estimado 2/02
Joaquín Correa, F, muslo, DESCARTADO, regreso estimado 26/01
Raffaele Di Gennaro, G, dedo, DESCARTADO, regreso estimado 2/02








